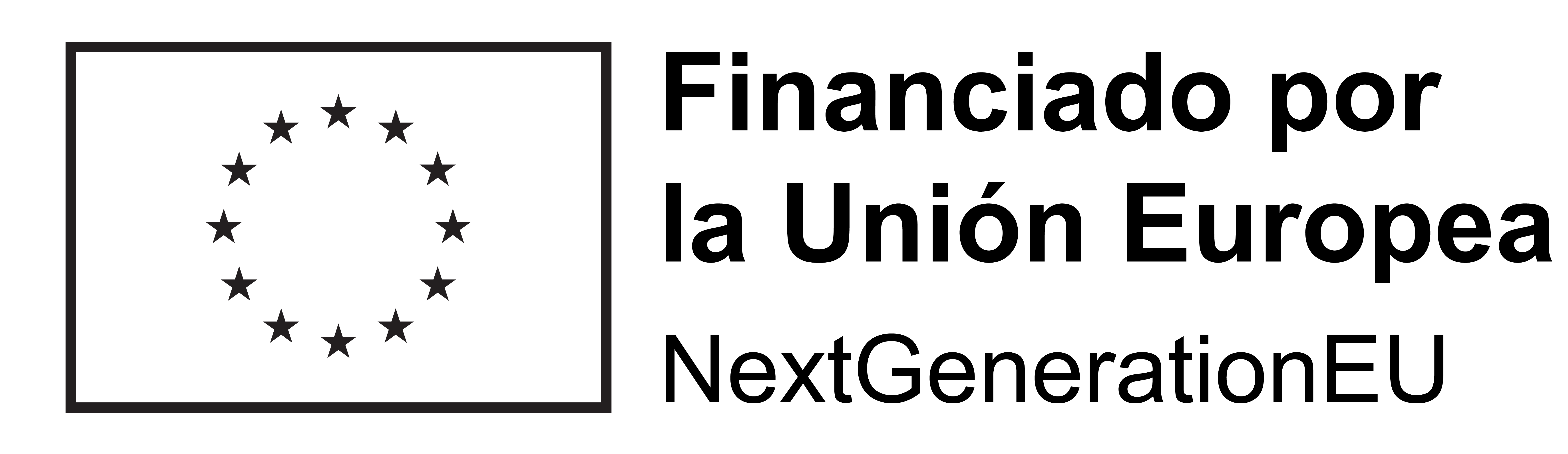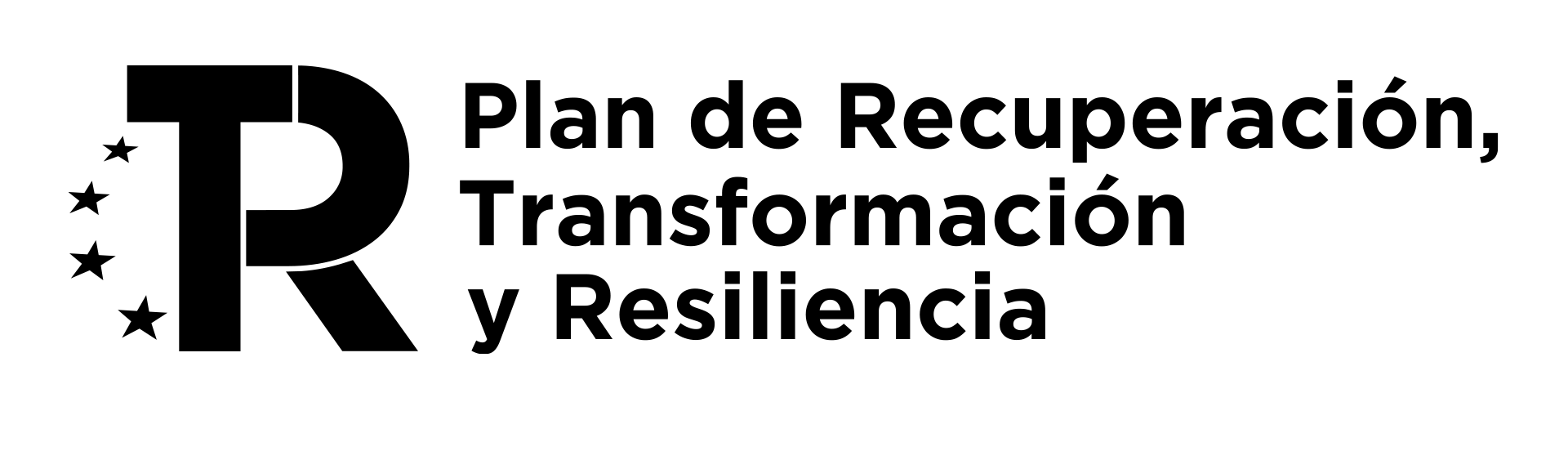La víspera de 1984
Discurso de aceptación del Right Livelihood Award 1983 (premio Nobel alternativo) de Leopold Kohr, 9 de diciembre de 1983
Es un gran honor ofrecer esta charla con motivo de la entrega del Premio Nobel Alternativo de 1983 en vísperas de lo que está destinado a ser uno de los años más fatídicos de la historia, el 1984 de George Orwell.
Aunque siempre existe la posibilidad de que las cosas salgan mejor de lo que él imaginó. Todo lo que hace falta es que nuestros líderes, tanto de derecha como de izquierda, se dejen persuadir por una alternativa a las ofrecidas por sus ideologías antagónicas, porque ambas conducen en la misma dirección: al abismo de proporciones inmanejables. Podríamos decir que se encuentran en una posición similar a la del capitán de un barco que flota en el Niágara, y que cuando se produce una fuga de agua que la tripulación capitalista ya no puede reparar, una tripulación socialista toma las riendas y con sus energías no utilizadas y su nuevo enfoque reparan la fuga en un abrir y cerrar de ojos —lo cual, a primera vista parece espléndido—. Pero, como decía, el barco estaba flotando en el río Niágara. Y lo que se ha arreglado tan eficientemente, hace que el barco sea absorbido aún más rápido por las gigantes cataratas y mueran todos precisamente porque está en mejores condiciones que con la fuga capitalista. La reparación proporciona el mismo consuelo a sus ocupantes que el que un médico galés dijo de los bien medicados ciudadanos de los Estados Unidos que siempre corren: llegan en su lecho de muerte en perfecta forma. Sin embargo, lo que habría hecho otra tripulación es no reparar el barco, dejar que se hunda y nadar hasta la orilla. Esa, y no un cambio de ideología, habría sido la alternativa salvadora.
Pero, ¿cuál es la alternativa (a la oferta de derecha o de izquierda) para superar las dificultades de navegación, causadas por el principal problema que enfrenta nuestra era? Para dar una respuesta, de las muchas que se ofrecen, primero hay que conocer la pregunta. ¿Cuál es nuestro principal problema? ¿La pobreza? ¿El hambre? ¿El desempleo? ¿Es la corrupción, la inflación, la depresión, la delincuencia juvenil? ¿Es la crisis energética? ¿Es la guerra?
No, no es ninguno de estos. El problema real es similar al que afecta a un escalador en el Himalaya. Le duele el corazón, le fallan los pulmones, le duelen los oídos, se enciega, se le brota la piel y, sin embargo, ningún especialista en corazón, pulmón, oído, ojos o piel podría ayudarlo porque no hay nada sustancialmente incorrecto en ninguno de sus órganos ni en su piel. Su único problema es que está demasiado alto. Sufre la enfermedad de la altitud, y la respuesta no es llamar a especialistas, sino llevarlo a un nivel inferior. Solo si siente que alguno de sus dolores persiste a una altitud más baja tiene sentido llamar a un médico.
Y lo mismo ocurre con las enfermedades sociales de nuestra época. No es la pobreza nuestro problema. Lo problemático es su gran extensión. No es el desempleo, sino la dimensión de escándalo del desempleo moderno; no es el hambre sino el número aterrador de personas que la sufren; tampoco la depresión, sino su magnitud crítica mundial; tampoco la guerra sino la escala atómica de la guerra. En otras palabras, el problema real de nuestro tiempo no es material sino dimensional. Es un problema de escala, de proporciones, de tamaño, no un
problema en particular. Y dado que el tamaño –la escala de complejidad social—, toma su dimensión de la sociedad a la que afecta, se deduce que la única forma de afrontarla es, por analogía con la enfermedad de la altitud: reducir el tamaño de la sociedad afectada a proporciones dentro de los cuales el hombre con su limitada estatura pueda asumir el control nuevamente.
Incluso esto no resolvería ninguno de los problemas que nos acechan. «Los pobres —como dijo Jesús— siempre estarán con nosotros». «El hombre —como dijo Hesíodo hace 2.800 años en su Historia de la caja de Pandora –regalo colectivo del Soviet Supremo de las Divinidades— seguirá destruyendo las ciudades de otros hombres». Y como le gustaría señalar a mi muy admirado Howard Gossage de San Francisco, «el 100% de nosotros continuará tiñéndose el pelo también en una pequeña sociedad». Pero, el espectro del horror, la miseria y el miedo no aliviado, interminable e inalcanzable disminuiría junto a su escala hasta que nos enfrentemos más a los problemas comunes que al destino que nos ha impuesto como acompañantes de las alegrías de nuestro viaje por la vida.
Esto supone una interpretación de la historia que no asigna el poder determinante al cambio histórico y al cambio de líderes, de religión, ideología, de clima, topografía, a un accidente o, como ha argumentado Marx tan brillantemente, al modo de producción, sino al tamaño cambiante de la sociedad. La humanidad fue expulsada del paraíso no porque Eva se comiera la manzana, sino porque no quedaban suficientes manzanas para una población en crecimiento. Por lo tanto, tenía que ganarse la vida con un modo de producción más duro que el sudor de su frente. Inicialmente, el significado simbólico de esta expulsión reside en la hoja de parra como medio de control de la natalidad, y no en la manzana como advertencia maltusiana de la inminente escasez de suministro de alimentos. Y si así se hubiese mantenido hasta nuestros días no habría aumentado la población humana. Pero ha pasado lo contrario. La explosión de la población humana ha impuesto la necesidad de inventar el modo atómico de producción independientemente de si contamina el aire o lleva a la aniquilación universal en 1984. Más allá de un tamaño crítico dado, simplemente dejamos de ser dueños de nuestro destino. Porque, como dijo Paracelso: «Todo es veneno; todo depende de la cantidad». Eso se aplica tanto a la humanidad como a los saltamontes. O como enfatizó Churchill al argumentar sobre la reconstrucción de la Cámara de los Comunes británica en su forma originalmente pequeña, densa, alargada, y llena de gente —como algo esencial para estimular el debate democrático—: «Damos forma a nuestros edificios. Pero nuestros edificios nos dan forma a nosotros».
Por todo esto, la solución a las deficiencias del capitalismo lassiez faire, ya no se encuentra como antes en introducir coordinación, dirección y controles socialistas. Ya que fruto del excesivo tamaño de la integración social, política y económica el liderazgo de la ideología también puede ejercer control sobre lo que ha superado el control humano. Ni siquiera la computadora puede ayudarnos en esto —herramienta sin sexo, ¿es él, ella o ello?— cuando recientemente se le preguntó ¿dónde está Dios? La herramienta sin sexo respondió: «Ahora Él-Ella-Ello existe».
La solución tampoco reside en la unión de pueblos o naciones. Esto no haría más que agrandar el problema del tamaño, dejando aparte el hecho de que nuestras dificultades no son fruto de la división que se nos impuso por nuestro blasfemo intento de unión en las Torres de Babel y Manhattan, sino la mala división resultante del tamaño nacional desigual en el que se han organizado las diferentes partes de la raza humana.
El problema principal es, por lo tanto, uno de tamaño excesivo, de dimensiones insuperables, de crecimiento excesivo y canceroso; la única solución práctica debe ser lógicamente no en unidades aún más grandes que hacen que cada problema esté en consonancia con su escala ampliada, sino en la dirección opuesta: hacia la pequeñez. Esto, y no su abolición, resolvería gran cantidad de problemas secundarios que se derivan del tamaño social excesivo, el problema principal. Hacerlos más manejables mediante la reducción de su escala.
Ya se hizo políticamente a través de las exitosas estructuras cantonales de organizaciones federales y confederadas, desde los tiempos del gran Sacro Imperio Romano hasta la pequeña Suiza; y también en los Estados Unidos, mostrándonos que incluso una unión puede manejar los problemas de escala siempre y cuando esté dividida en unidades subordinadas también pequeñas (incluso desigualmente pequeñas).
En el plano militar, durante la Edad Media, también se demostró que la Tregua de Dios dividía las acciones de los contrincantes. Pero sabiamente nunca se prohibió la guerra. Todo lo que hizo fue reducirla a proporciones manejables, permitiendo la guerra los días de semana, pero nunca los domingos, ni los sábados, ni los días sagrados para los cuales estaba asegurada la paz.
No obstante, la verdadera razón por la que los guerreros lujuriosos se adhirieron a estas restricciones no fue por su piedad sino por el hecho físico de que eran demasiado pequeños para contradecir la autoridad moral de una Iglesia que aunque no era muy poderosa tenía superioridad crítica sobre las unidades subordinadas más fuertes la mayor parte del tiempo. Esto no es más teoría que la aritmética de la sumisión. Solo cuando el Emperador Maximilliano, el primer ilusionista moderno, promulgó la Tregua Eterna de Dios en un intento por transformar las insignificantes y fragmentadas guerras que astillaban las condiciones de la paz indivisible, fracasó este diseño del sentido común, facilitando desde entonces y en adelante el espectáculo de dos guerras sangrientas e indivisibles.
Por todo esto, la respuesta al problema primordial de la grandeza no es el socialismo, el capitalismo, el fusionismo o el pacifismo, que se predica constantemente en vano. La respuesta a magnitud crítica es la pequeñez. Porque, y repito el énfasis, la causa principal de la miseria humana no es ya la ideología, la religión o el sistema económico, sino el tamaño excesivo. Y si la pequeñez es la respuesta, no es solo porque sea hermosa —como lo expresó Fritz Schumacher en un éxito de ventas elogiado por muchos pero seguido por pocos—, sino porque es natural, y en armonía con el esquema de las cosas o, para citar el título de un libro de otro viejo amigo que vive en la pequeña Liechtenstein, Joseph Maid: es lebensrichtig que, traducido al inglés, expresa fundamentalmente la misma idea por la que la Right Livelihood Foundation ha creado el Premio Nobel Alternativo.
Y esto, que es lebensrichtig, es de hecho la fuerza básica del argumento a favor de la pequeñez. Es el principio de construcción del universo en todas sus manifestaciones: física, matemática, química, musical, biológica, arquitectónica, médica, económica, política y social. En química, ha influido en los estudios que llevaron a Peter Mitchell a recibir el Premio Nobel en 1978. En economía, fue expresado por Raul Prebish a través de la «Ley de Descuidos periféricos» o por el también laureado Gunnar Myrdal, con su «Teoría de la causalidad circular y acumulativa» que muestra el efecto retardante (en lugar de beneficioso) de los mercados comunes para sus miembros menos avanzados. Y Erwin Schrödinger, ganador del Premio Nobel de Física, mostró en un folleto encantador «¿Qué es la vida?», no solo que los átomos son pequeños, que todo el mundo lo sabe, sino que responde a la pregunta fundamental: por
qué son pequeños. Presentes en gran número, en movimiento perpetuo y en libertad sin restricciones, los átomos están estadísticamente obligados a colisionar siempre y de manera recurrente. Si fueran grandes, o estuvieran constituidos de un gran número (como lo están las células cancerosas en el cuerpo humano o los grandes poderes en el cuerpo político), sus colisiones acabarían inevitablemente en destrucción.
No obstante, al ser pequeños, sus colisiones, como las de las parejas danzantes, no solo son inofensivas sino que crean una cadena interminable de nuevas constelaciones, formas y orden al liberar con cada perturbación las fuerzas necesarias para un nuevo equilibrio similar a los delicados móviles que cuelgan de los escritorios de ejecutivos nerviosos y asegurando con sus suaves movimientos un paisaje de paz relajante cual soplo de aire, sin gobierno, sin dirección, sin control.
En un universo de pequeñas partes, ni siquiera se necesita la intervención del Creador, que dio forma al mundo para ser un espectador satisfecho de su dramática producción, en lugar de perro guardián, director de la escena o Big Brother como él ha previsto para el año siniestro de 1984 –que comenzará en 22 días.
En filosofía, el más elocuente entre los primeros defensores de la pequeñez como cura para los males sociales fue Aristóteles, quien consideraba el estado ideal como uno que se puede asimilar a simple vista, y en el que todo se puede resolver porque todo es translúcido. Las conexiones son transparentes, y nada puede permanecer oculto. Me acordé de esto cuando le pregunté al Primer Ministro Alexander Frick de Liechtenstein en 1945, si su país, como el Reino Unido, Francia, China, Italia, Alemania, Japón, necesitaba ayuda estadounidense. «Mire —respondió un poco resentido—: «¿Por qué, en la Tierra, deberíamos necesitar ayuda? Para cuando una gran potencia se entera de un desastre, en Liechtenstein ya estamos a medio camino de reparar el daño». Y cuando hace dos semanas le pregunté a un administrador de correos de Liechtenstein cual consideraba que era el principal problema del país, respondió de inmediato: «ninguno». Esto fue corroborado por su esposa, aunque no del todo por otro ex primer ministro, el Dr. Gerard Batliner, quien, casi 40 años después del Dr. Frick, confesó cierto temor ante la tendencia cada vez mayor entre la generación más joven de su país a expandir sus compromisos comerciales, más allá de los límites de visibilidad e influencia en respuesta a los atractivos de los vastos alcances del Mercado Común y de una comunidad mundial más interdependiente. La grandeza, desafortunadamente, no solo es mala. También es muy contagiosa y satánicamente atractiva, como el infierno que, al final, produce el mayor terror que aflige a todos los seres vivos: el miedo. Porque lo que es peor no es la guerra, sino el temor perpetuo a ella, ya sea atómico o de cualquier otro tipo.
Esto es lo que San Agustín (otro de los primeros grandes apóstoles de la pequeñez), dijo a los romanos cuando señaló la fragilidad de los grandes estados: «¿Qué razón o sabiduría hay en glorificar la grandeza de un imperio, sino la de un cristal, brillante y quebradizo, siempre con miedo a romperse? Como resultado de lo cual sugirió, como se puede hacer hoy, que, en términos de Neville Figgis, «el mundo se gobernaría más alegremente si no consistiera en agregaciones aseguradas por guerras de conquista, despotismo y gobierno tiránico asociados, sino en una sociedad de pequeños estados, viviendo juntos amigablemente, sin transgredir los límites de los demás, sin interrupciones por los celos».
Pero San Agustín no solo predicó la idea de la pequeñez a lo largo de las líneas propuestas por muchos otros realistas evaluadores de la naturaleza humana a quienes nos empeñamos en llamar utopistas como Platón, Thomas More, Campanella, Fourier. Al igual que Robert Owen,
el fundador del movimiento cooperativo owenista (que, a diferencia de estos modernos experimentos monstruosos e ideológicos de agregaciones humanas exageradamente integradas e insensibles) florece en la individualidad de sus pequeñas unidades autónomas hasta el día de hoy. San Agustín también puso la idea en práctica y la utilizó para sentar las bases de aquellos monasterios cuya extensión estaba limitada por definición, y cuya vita communis ha proporcionado paradójicamente al mundo la raíz del término comunismo. Esta misma idea convertida en gigantismo, inspira tanto terror como su gigante capitalista para el que se cansa de combatir, demostrando una vez más el dictamen de Paracelso de que «todo es veneno; todo depende de la cantidad», incluso el gentil comunismo monástico de San Agustín.
Por lo tanto, no es unión, capitalismo o socialismo, sino el retorno a una red de cooperativas de células pequeñas monásticas o de Owen, debidamente divididas, unidas entre sí como en un orden que abarca el mundo, lo que ofrece la oportunidad, como lo hizo en otros tiempos, de elevar con éxito los estándares de las religiones subdesarrolladas. Porque esto hace posible desarrollarlas no con ayuda frustrada perpetuamente por dependiente, alienada y malhumorada, sin tener que mostrar gratitud por la asistencia, sino como comunidades independientes y brillantes que alcanzan la prosperidad, la seguridad y la satisfacción infinitamente más rápidas de lo que ahora es posible bajo la dirección centralizada de benefactores distantes. Todo lo que se requiere es utilizar de manera intensiva los recursos materiales e intelectuales de su vecindario más inmediato, ahorrando lo que Henry Charles Carey ha denominado «el impuesto más alto sobre la tierra y la mano de obra: el costo del transporte», que se acumula geométricamente con el aumento aritmético en la distancia, empobreciendo el nivel y calidad de vida a través de la propia ayuda ofrecida para mejorarlos.
Verdaderamente, el desarrollo sin ayuda significa un retorno también a lo que Schumacher llamó Tecnología Intermedia, es decir: trabajar más y más duro. Pero trabajar más tiempo y más duro es exactamente lo que necesita un mundo que se haya visto empujado a un desempleo y una ociosidad cada vez mayores por parte de la Tecnología Avanzada de la era de las máquinas, como lo ha ilustrado Charlie Chaplin en Tiempos modernos. Sin embargo, si la Tecnología Intermedia debe proporcionar el alto nivel de vida que la Tecnología Avanzada, debe aplicarse a áreas y sociedades de alcance limitado. Así que volvemos a ser pequeños, no solo un poco más duros sino también más hermosos. Solo en entornos sociales pequeños, la tecnología intermedia no solo es adecuada y económica, sino también más económica que incluso la tecnología avanzada, de la misma manera que un bote de remos es más económico para cruzar el Rin que un jet.
Esta es la razón por que concentrando sus energías en el cultivo de su entorno inmediato, los monasterios antiguos y medievales fueron capaces de contraer los imperios circundantes que se estaban desmoronando, mantenidos por una burocracia al servicio de un aparato gubernamental impotente, y construir como diría Toynbee «lejos de toda destrucción» y de la guía gubernamental, la resplandeciente red de comunidades prácticamente soberanas, en un tiempo en el que los ingenieros modernos de vida a gran escala preparan infraestructuras de preinversión. Con el agua, el viento y la fuerza muscular, cultivaron la agricultura, la ganadería, los bosques y la pesca de tal manera que los días de ayuno, cuando solo se permitía pescar acompañado de licores monásticos tan apropiados como el Benedictine y el Chartreuse, ambos se convirtieron en días de fiesta esperados con alegría. Y cuando sus necesidades materiales fueron satisfechas localmente, los monjes comenzaron a adornar sus celdas
monacales con pinturas inmortales, a componer música para sus oraciones, a educar a los jóvenes en latín y griego, a patrocinar la literatura, la arquitectura y las artes, y a copiar con letras luminosas a los autores de la antigüedad sobre pergaminos duraderos sin los cuales las raíces de la civilización occidental habrían desaparecido sin dejar rastro. Y lo mismo sucedió con las ciudades-estado de la antigüedad que, liberados del impuesto de Carey al transporte y el coste del transporte lejano, construyeron, como hicieron los atenienses con la Acrópolis en una sola generación, unas estructuras de las cuales el geógrafo Pausanias dijo siglos más tarde: «Cuando eran nuevas, parecían ya antiguas; ahora que son viejas, y todavía parecen nuevas».
Felipe II de España desarrolló el cautivador patrón de ciudad-Estado regional de México decretando que los monasterios debía estar ubicados tan alejados entre sí como fuera posible y, en particular, alejados de los placeres de la Ciudad de México, de manera que fuera difícil para ellos perder el tiempo en la comunicación incestuosa —lo opuesto a la planificación del desarrollo contemporáneo—. Esto no les dejó más remedio que duplicar su esplendor respecto al rival, porque no podían disfrutar de los centros alejados. En nuestra época, los Amish llevaron a cabo experimentos de desarrollo igualmente exitosos en América del Norte y del Sur, también las comunidades Kibbutz de Israel y las pequeñas comunidades rurales de la China comunista que tanto impresionaron a la grande y difunta Joan Robinson de Cambridge que involuntariamente abrazó las enseñanzas de John Seymour del condado de Wexford en Irlanda. Al igual que en el caso de los otros, el dispositivo de desarrollo chino para las comunas locales no fue la extensión del control gubernamental y su ayuda más allá de la medida de un regalo de cumpleaños, sino la retirada de lo que no se podía ofrecer, y alentó, en cambio, la idea que los lugareños deberían hacer cosas localmente con sus herramientas, por muy primitivas que fueran. Para las pirámides, las catedrales, las fábricas, las carreteras, en última instancia, no se construyen con dinero o maquinaria, que escasea incluso en países ricos, y teniendo en cuenta que nunca es suficiente, sino con muchas manos, que representan la única fuente de energía alternativa que nunca se puede agotar porque todo el mundo nace con ellas. Pero una vez más, para que la Tecnología Intermedia de la fuerza muscular sea económica, la sociedad a la que sirve debe ser pequeña, como observo todos los días en mi pequeña ciudad alternativa de Aberystwyth en Gales, donde puedo moverme a pie, que no cuesta menos que en coche, que además cuesta mucho y con el que no puedo hacer nada en absoluto excepto salir de la ciudad.
Por lo tanto, resolvamos el único problema insoluble de nuestro tiempo, el mal de altura del tamaño excesivo y proporciones incontrolables, dando alternativa a la derecha y a la izquierda de un entorno social a pequeña escala con todo su potencial para la autosuficiencia no afiliada y cooperativa, global y pluralista, extendiendo el control no centralizado, sino descontrolando comunidades locales bien centradas y alimentadas, cada una de ellas construida en torno a una institución nuclear con un campo gravitatorio limitado pero fuerte, propio e independiente, tal como existía en forma de monasterios medievales. Sus abades, padres y hermanos pueden entonces proveer al mundo una vez más de guía, comprensión, humanidad y gusto, aunque no necesariamente tienen que ser célibes o legitimados por títulos académicos impresionantes. Pero no se les debe acusar de nada. Podría imaginarme como abad de uno de esos monasterios de desarrollo a Manfred Max-Neef.
Como se me ha acabado el tiempo, y el ideal de pequeñez se aplica también a los discursos, no puedo hacer más que ofrecer este bosquejo de la historia, la filosofía y la ciencia de la pequeñez.
La pequeñez no es, por supuesto, la única manera que se ha propuesto para evitar el callejón sin salida del terrorífico espectro del mundo 1984, al que entraremos dentro de tres semanas. Se han ofrecido muchas otras maneras, tanto por jóvenes como viejos, también en blanco y negro. Pero la pequeñez es la única manera natural, sana, lebensrichtig, práctica, científica y bella. Lo que no funciona, como todo el mundo debería saber ya, es la grandeza, la unificación, la integración, el canto de himnos internacionales, la toma de mano y las conferencias locuaz en las que todos los que tienen en sus manos los reinos del poder, y que en realidad podrían hacer algo con él, aparte de guiarnos a la terminal nuclear que, de acuerdo con las leyes estadísticas de Schödinger, está obligado a alcanzar en las próximas tres décadas, a menos que se disuelvan las agregaciones humanas desbordadas antes de que alcancen la masa crítica por la que estallan de forma espontánea. Lo que, por supuesto, también sería una solución. De hecho, es la alternativa que la naturaleza aplica cuando se cansa de un sistema y lo mata dejándolo crecer demasiado hasta que explota o colapsa en sí mismo.
Esto debería hacer que la solución de la pequeñez fuera un poco más suculenta, así como un sermón dominical que ilustra el infierno debería hacer que las bendiciones celestiales de la soltería sean un poco más atractivas de lo que normalmente son. Pero siempre existirá el argumento de que la pequeñez sólo es el sueño irracional de un romántico. Por supuesto que es romántico. Pero sólo para una vida romántica tiene sentido. Empezando por la nada y terminando en la nada, y gastando mucho dinero entre medias, es racionalmente una propuesta de pérdida indefendible. Sólo un romántico ve gloria y significado en el arco iris que abarca las dos magnitudes cero al principio y al final.
Y también se dice que en esta era de progreso no tiene sentido dar un paso atrás. A lo que el gran antropólogo galés Alwyn Rees solía responder: «Cuando uno ha llegado al borde del abismo, lo único que tiene sentido es dar un paso atrás.»
En conclusión, permítanme sugerir una vez más que los enfrentamientos de nuestra época no son entre capitalismo y comunismo, hombre y mujer de izquierda y de derecha, blancos y negros, jóvenes y viejos. Estos son los problemas del pasado que persisten mientras el sol brilla una vez que se ha puesto. La verdadera confrontación de nuestra era es el hombre contra el hombre, el individuo contra la sociedad, el ciudadano contra el estado, la pequeña comunidad contra la grande, David contra Goliat. Como dijo André Gide en su lecho de muerte: «Me encantan las naciones pequeñas. Me encantan los números pequeños. El mundo será salvado por unos pocos», si George Orwell lo permite.