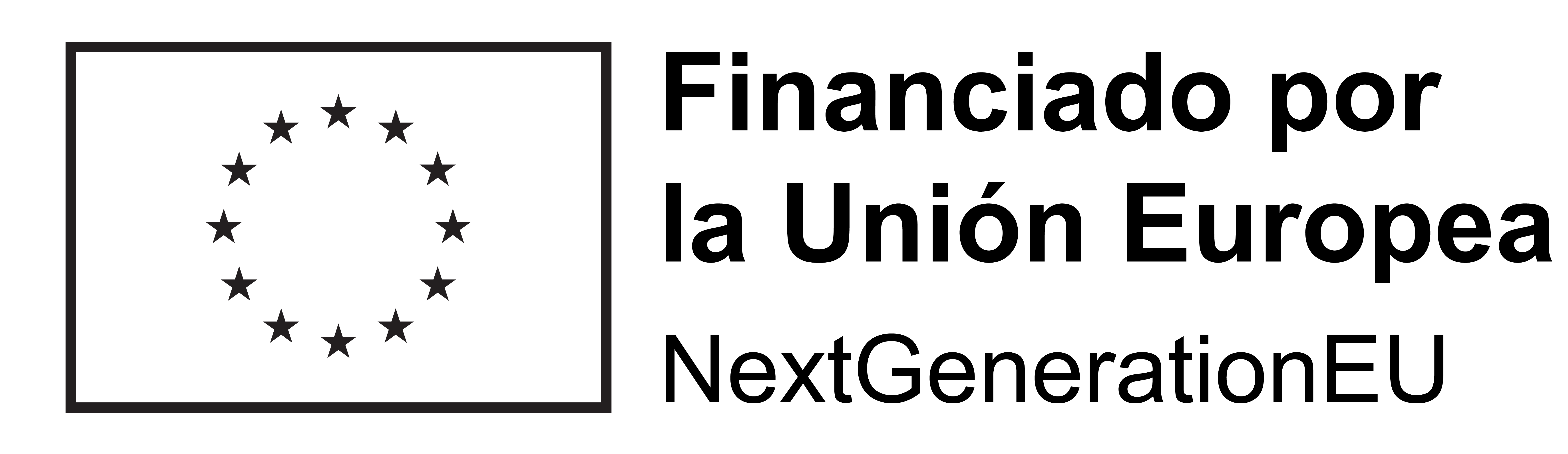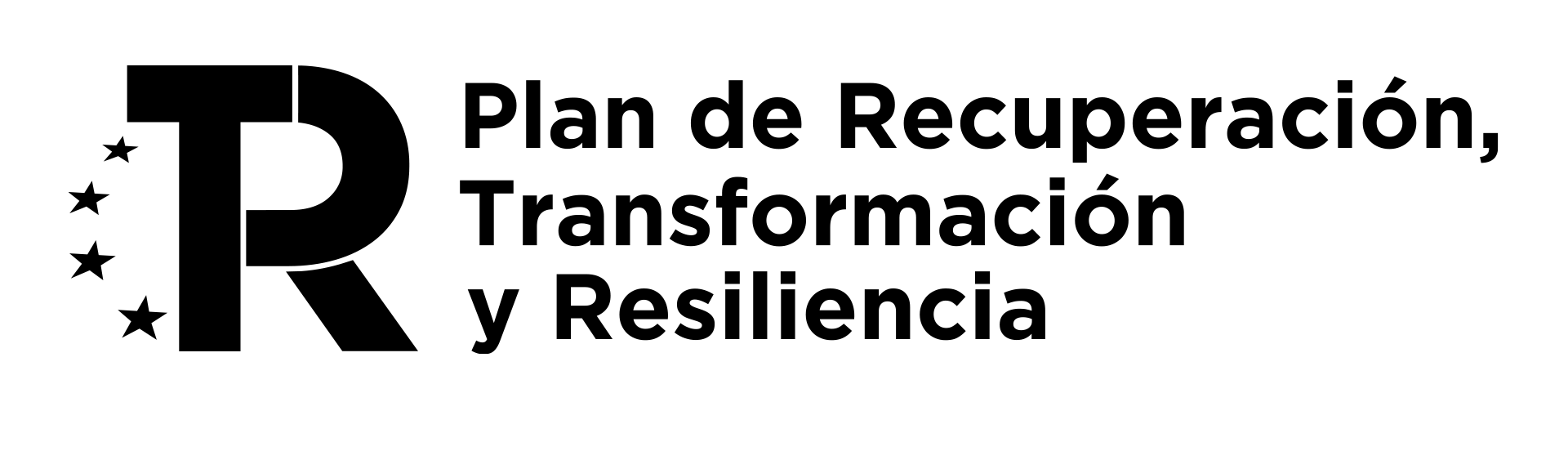-
 <p>¿Qué interesados manejos han conducido a presentar hoy a Maximilien Robespierre, emblema máximo del jacobinismo, como un defensor a ultranza del centralismo, un dictador sanguinario, un déspota cuyos crímenes son comparables a los de Stalin, como algunos historiadores franceses llegaron a afirmar con ocasión del tricentenario de la Revolución? <br /> Quien haya creído esas monumentales falsedades hallará, en este libro, a un Robespierre bien diferente: un decidido partidario de la participación popular en todos los niveles y de acercar lo más posible la administración (y su control y sus decisiones) a los ciudadanos. Hallará a un enemigo de la pena de muerte y un impulsor acérrimo de los derechos de los ciudadanos. Y hallará, sobre todo, a un inquebrantable defensor de la igualdad, un protector de los más pobres, un azote de los especuladores. Hallará a un hombre del pueblo, radicalmente democrático, gobernando para el pueblo. Y lo hallará en sus propias palabras, sin margen para la adulteración o la mentira.</p>
<p>¿Qué interesados manejos han conducido a presentar hoy a Maximilien Robespierre, emblema máximo del jacobinismo, como un defensor a ultranza del centralismo, un dictador sanguinario, un déspota cuyos crímenes son comparables a los de Stalin, como algunos historiadores franceses llegaron a afirmar con ocasión del tricentenario de la Revolución? <br /> Quien haya creído esas monumentales falsedades hallará, en este libro, a un Robespierre bien diferente: un decidido partidario de la participación popular en todos los niveles y de acercar lo más posible la administración (y su control y sus decisiones) a los ciudadanos. Hallará a un enemigo de la pena de muerte y un impulsor acérrimo de los derechos de los ciudadanos. Y hallará, sobre todo, a un inquebrantable defensor de la igualdad, un protector de los más pobres, un azote de los especuladores. Hallará a un hombre del pueblo, radicalmente democrático, gobernando para el pueblo. Y lo hallará en sus propias palabras, sin margen para la adulteración o la mentira.</p> -
 <p>Además de haber provocado una revolución trascendental en la Física, tan o más importante que la que había originado Newton un par de siglos antes, Einstein fue un científico particularmente sensible ante los problemas socio-políticos de su época, y un librepensador humanista. Banesh Hoffmann, que fue colaborador de Einstein en Princeton, resumió su vida y su obra con dos palabras: creador y rebelde. Un curioso, fascinante y ambivalente rebelde del siglo XX que amó la razón y despreció el poder, alabó la desobediencia civil y se codeó con algunos de los poderosos del mundo, apoyó a los objetores e insumisos y aceptó con cortesía, ironía y buen humor los más altos títulos honoríficos de algunas de las más prestigiosas universidades del mundo.</p>
<p>Además de haber provocado una revolución trascendental en la Física, tan o más importante que la que había originado Newton un par de siglos antes, Einstein fue un científico particularmente sensible ante los problemas socio-políticos de su época, y un librepensador humanista. Banesh Hoffmann, que fue colaborador de Einstein en Princeton, resumió su vida y su obra con dos palabras: creador y rebelde. Un curioso, fascinante y ambivalente rebelde del siglo XX que amó la razón y despreció el poder, alabó la desobediencia civil y se codeó con algunos de los poderosos del mundo, apoyó a los objetores e insumisos y aceptó con cortesía, ironía y buen humor los más altos títulos honoríficos de algunas de las más prestigiosas universidades del mundo.</p> -
 <p>La Historia de la locura en la época clásica efectuaba la arqueología de la línea divisoria en virtud de la cual se separa en nuestras sociedades al loco del no-loco. El relato finaliza con la medicalización de la locura a principios del siglo XIX. El curso que Michel Foucault consagra a finales de 1973 y principios de 1974 al «poder psiquiátrico» prosigue esta historia dando, sin embargo, un giro al proyecto: acomete la genealogía de la psiquiatría, de la forma propia de «poder-saber» que ella constituye. Para ello resulta imposible partir de un saber médico sobre la locura, pues éste se demuestra inoperante en la práctica. Únicamente puede darse cuenta de la producción de verdad psiquiátrica sobre la locura a partir de los dispositivos y técnicas de poder que organizan el tratamiento de los locos en el periodo que va de Pinel a Charcot. La psiquiatría no nace como consecuencia de un nuevo progreso del conocimiento sobre la locura, sino de los dispositivos disciplinarios en los que se organiza entonces el régimen impuesto a la locura. Michel Foucault se ha interrogado frecuentemente sobre la vanidad del discurso de los psiquiatras, que se presenta en la práctica contemporánea de los peritajes judiciales. Desde ese punto de vista, El poder psiquiátrico prosigue el proyecto de una historia de las «ciencias» humanas. El curso concluye a finales del siglo XIX en el momento en el que se produce la doble «despsiquiatrización» de la locura, dispersa entre el neurólogo y el psicoanalista. De este modo, El Poder psiquiátrico propone una genealogía de los movimientos antipsiquiátricos que tanto han marcado la década de 1960.</p>
<p>La Historia de la locura en la época clásica efectuaba la arqueología de la línea divisoria en virtud de la cual se separa en nuestras sociedades al loco del no-loco. El relato finaliza con la medicalización de la locura a principios del siglo XIX. El curso que Michel Foucault consagra a finales de 1973 y principios de 1974 al «poder psiquiátrico» prosigue esta historia dando, sin embargo, un giro al proyecto: acomete la genealogía de la psiquiatría, de la forma propia de «poder-saber» que ella constituye. Para ello resulta imposible partir de un saber médico sobre la locura, pues éste se demuestra inoperante en la práctica. Únicamente puede darse cuenta de la producción de verdad psiquiátrica sobre la locura a partir de los dispositivos y técnicas de poder que organizan el tratamiento de los locos en el periodo que va de Pinel a Charcot. La psiquiatría no nace como consecuencia de un nuevo progreso del conocimiento sobre la locura, sino de los dispositivos disciplinarios en los que se organiza entonces el régimen impuesto a la locura. Michel Foucault se ha interrogado frecuentemente sobre la vanidad del discurso de los psiquiatras, que se presenta en la práctica contemporánea de los peritajes judiciales. Desde ese punto de vista, El poder psiquiátrico prosigue el proyecto de una historia de las «ciencias» humanas. El curso concluye a finales del siglo XIX en el momento en el que se produce la doble «despsiquiatrización» de la locura, dispersa entre el neurólogo y el psicoanalista. De este modo, El Poder psiquiátrico propone una genealogía de los movimientos antipsiquiátricos que tanto han marcado la década de 1960.</p> -
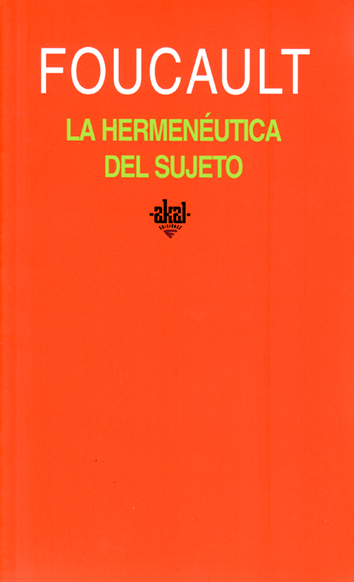 <p>El presente libro recoge el contenido del curso impartido por Foucault en 1982 en el Collége de France sobre la hermenéutica del sujeto. En él, el autor presenta un estudio en torno al «cuidado de sí» como concepto organizador del quehacer filosófico, tratando de mostrar según qué técnicas, procedimientos y finalidades históricas un sujeto ético se constituye en una determinada relación hacia sí. Pero los estudios desbordan el marco estricto de la historia de la filosofía. Al describir el modo de la subjetivación antigua, Foucault pretende mostrar a las claras la precariedad del modo de subjetivación moderno. Todo su trabajo consiste en hacernos más extraños a nosotros mismos, mostrando la historicidad de lo que podría parecer lo más ahistórico: la manera en la que, en cuanto sujetos, nos relacionamos con nosotros mismos. Este pasaje a los antiguos permite, asimismo, una reformulación del problema político: ¿y si hoy las luchas no sólo fueran luchas contra el dominio político ni sólo luchas contra la explotación económica, sino luchas contra las servidumbres identitarias? Releyendo a Platón y Marco Aurelio, a Epicuro y a Séneca, Foucault no busca en qué superar, sino cómo repensar la política.</p>
<p>El presente libro recoge el contenido del curso impartido por Foucault en 1982 en el Collége de France sobre la hermenéutica del sujeto. En él, el autor presenta un estudio en torno al «cuidado de sí» como concepto organizador del quehacer filosófico, tratando de mostrar según qué técnicas, procedimientos y finalidades históricas un sujeto ético se constituye en una determinada relación hacia sí. Pero los estudios desbordan el marco estricto de la historia de la filosofía. Al describir el modo de la subjetivación antigua, Foucault pretende mostrar a las claras la precariedad del modo de subjetivación moderno. Todo su trabajo consiste en hacernos más extraños a nosotros mismos, mostrando la historicidad de lo que podría parecer lo más ahistórico: la manera en la que, en cuanto sujetos, nos relacionamos con nosotros mismos. Este pasaje a los antiguos permite, asimismo, una reformulación del problema político: ¿y si hoy las luchas no sólo fueran luchas contra el dominio político ni sólo luchas contra la explotación económica, sino luchas contra las servidumbres identitarias? Releyendo a Platón y Marco Aurelio, a Epicuro y a Séneca, Foucault no busca en qué superar, sino cómo repensar la política.</p> -
 <p>Este libro es algo así como una gran puerta que Peter Weiss, este gran autor del siglo pasado, abrió a parcelas desconocidas de su intimidad propia. Sus páginas surgieron a raíz de una grave crisis de su salud, y en ellas, escribiendo un diario desde agosto de 1970 hasta enero de 1971, reveló entre otras muchas cosas momentos ignorados de su vida pública pero también escribió muchas notas significativas sobre su vida personal, de manera que leyendo estas páginas nos enfrentamos con emoción tanto a las agonías de su historia –a sus dudas e inquietudes a veces casi mortales– como a sus convicciones políticas y a su gran aportación intelectual a las luchas de los pueblos por su liberación. ¡Admirable Peter Weiss! Este Diario, en fin, nos cuenta mil cosas importantes sobre la historia de un período, que incluye lo que se llamó la guerra fría, en el que hubo grandes esperanzas para la edificación de otro mundo que fuera una réplica a los grandes horrores del capitalismo; pero también grandes decepciones en cuanto al comportamiento de los partidos comunistas oficiales. Leyendo estas páginas nos adentramos, como si estuviéramos leyendo una gran novela rica en episodios, en una gran aventura humana, social y política.</p>
<p>Este libro es algo así como una gran puerta que Peter Weiss, este gran autor del siglo pasado, abrió a parcelas desconocidas de su intimidad propia. Sus páginas surgieron a raíz de una grave crisis de su salud, y en ellas, escribiendo un diario desde agosto de 1970 hasta enero de 1971, reveló entre otras muchas cosas momentos ignorados de su vida pública pero también escribió muchas notas significativas sobre su vida personal, de manera que leyendo estas páginas nos enfrentamos con emoción tanto a las agonías de su historia –a sus dudas e inquietudes a veces casi mortales– como a sus convicciones políticas y a su gran aportación intelectual a las luchas de los pueblos por su liberación. ¡Admirable Peter Weiss! Este Diario, en fin, nos cuenta mil cosas importantes sobre la historia de un período, que incluye lo que se llamó la guerra fría, en el que hubo grandes esperanzas para la edificación de otro mundo que fuera una réplica a los grandes horrores del capitalismo; pero también grandes decepciones en cuanto al comportamiento de los partidos comunistas oficiales. Leyendo estas páginas nos adentramos, como si estuviéramos leyendo una gran novela rica en episodios, en una gran aventura humana, social y política.</p> -
 <p>El texto, construido conforme a los preceptos de la retórica del final de la Antigüedad, establece los diferentes grados de las virtudes como eje de aquél y fundamento de la felicidad alcanzada por Proclo. La obra ofrece en detalle el perfil biográfico del profesor de filosofía, principalmente exegeta de la tradición platónica, poeta compositor de himnos hexamétricos y teúrgo. Al igual que sucede con el valor introductorio de la Vita Plotini de Porfirio, así también el discurso de Marino es una sólida base para la comprensión de la teología de Proclo.</p>
<p>El texto, construido conforme a los preceptos de la retórica del final de la Antigüedad, establece los diferentes grados de las virtudes como eje de aquél y fundamento de la felicidad alcanzada por Proclo. La obra ofrece en detalle el perfil biográfico del profesor de filosofía, principalmente exegeta de la tradición platónica, poeta compositor de himnos hexamétricos y teúrgo. Al igual que sucede con el valor introductorio de la Vita Plotini de Porfirio, así también el discurso de Marino es una sólida base para la comprensión de la teología de Proclo.</p> -
 <p>Como es propio de todos los textos de la colección “contratiempos”, el libro de Antonio Orihuela tiene la forma de un manifiesto o “panfleto” en el que se reivindica, en este caso, una decidida y comprometida apuesta de la poesía (de la escritura en general, pero de la poesía en particular) por la generación de sentidos críticos que contribuyan a cambiar el mundo. Así, el texto critica las pretensiones de algunas formas de escritura que parecen interesadas en mantenerse al margen de los conflictos o en presentarse desde una “altura” desde la que mirarlos como algo “ajeno”.</p> <p>El escritor, el poeta, es un trabajador de la palabra que, quiéralo o no, produce efectos de reconocimiento, de sometimiento o de rebeldía y, así, el escritor “comprometido” debe ejercer su compromiso también en la escritura misma (en su forma y en su contenido). De esta manera, el libro viene a constituirse en una especie de “poética” crítica desde la que Antonio Orihuela da cuenta de su propia producción y lanza un reto a toda una generación de auto-denominados “poetas críticos”.</p>
<p>Como es propio de todos los textos de la colección “contratiempos”, el libro de Antonio Orihuela tiene la forma de un manifiesto o “panfleto” en el que se reivindica, en este caso, una decidida y comprometida apuesta de la poesía (de la escritura en general, pero de la poesía en particular) por la generación de sentidos críticos que contribuyan a cambiar el mundo. Así, el texto critica las pretensiones de algunas formas de escritura que parecen interesadas en mantenerse al margen de los conflictos o en presentarse desde una “altura” desde la que mirarlos como algo “ajeno”.</p> <p>El escritor, el poeta, es un trabajador de la palabra que, quiéralo o no, produce efectos de reconocimiento, de sometimiento o de rebeldía y, así, el escritor “comprometido” debe ejercer su compromiso también en la escritura misma (en su forma y en su contenido). De esta manera, el libro viene a constituirse en una especie de “poética” crítica desde la que Antonio Orihuela da cuenta de su propia producción y lanza un reto a toda una generación de auto-denominados “poetas críticos”.</p> -
 <p>Las intervenciones tecnológicas en la esfera de la comunicación tienen consecuencias para los individuos y para la sociedad. La actual reorganización de las comunicaciones, calificada incluso de "revolución comunicacional" por algunos, presenta las tendencias siguientes:</p> <p>1) la sociedad dispone de más aparatos técnicos, de más comunicación técnicamente difundida y canalizada</p> <p>2) de más información.</p> <p>Pero también se levantan cada vez más voces que, precisamente por eso o por el uso que se hace de esas tecnologías, afirman que</p> <p>3) cada vez hay menos contactos personales, menos comunicación primaria, Se altera la relación entre la función informativa y la función socializadora de la comunicación.</p> <p>Más aparatos tecnológicos y más informaciones suelen traducirse en simple lujo de las pocas sociedades avanzadas y ricas del Primer Mundo respecto de las muchas atrasadas y pobres del Tercero. En la comunicación humana no sólo interesan los aspectos cuantitativos, los valores de cambio, sino también los cualitativos, los valores de uso, los que, en última instancia, afectan la calidad de vida. La ecología de la comunicación establece así un puente entre teoría de la comunicación y ecología humana. Este libro pretende establecer un paradigma ecológico de la comunicación, esto es, analizar qué condiciones espaciales, sociales y temporales se requieren para poder adquirir competencia comunicativa bajo las condiciones de sistemas tecnológicos avanzados.</p>
<p>Las intervenciones tecnológicas en la esfera de la comunicación tienen consecuencias para los individuos y para la sociedad. La actual reorganización de las comunicaciones, calificada incluso de "revolución comunicacional" por algunos, presenta las tendencias siguientes:</p> <p>1) la sociedad dispone de más aparatos técnicos, de más comunicación técnicamente difundida y canalizada</p> <p>2) de más información.</p> <p>Pero también se levantan cada vez más voces que, precisamente por eso o por el uso que se hace de esas tecnologías, afirman que</p> <p>3) cada vez hay menos contactos personales, menos comunicación primaria, Se altera la relación entre la función informativa y la función socializadora de la comunicación.</p> <p>Más aparatos tecnológicos y más informaciones suelen traducirse en simple lujo de las pocas sociedades avanzadas y ricas del Primer Mundo respecto de las muchas atrasadas y pobres del Tercero. En la comunicación humana no sólo interesan los aspectos cuantitativos, los valores de cambio, sino también los cualitativos, los valores de uso, los que, en última instancia, afectan la calidad de vida. La ecología de la comunicación establece así un puente entre teoría de la comunicación y ecología humana. Este libro pretende establecer un paradigma ecológico de la comunicación, esto es, analizar qué condiciones espaciales, sociales y temporales se requieren para poder adquirir competencia comunicativa bajo las condiciones de sistemas tecnológicos avanzados.</p> -
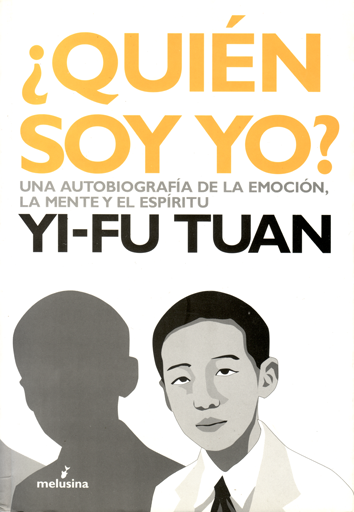 <div align="justify"><span class="llista_autor"> <p style="text-align: justify;">«Elegí la geografía porque siempre me he preguntado, acaso hasta la obsesión, sobre el significado de la existencia: quiero saber qué es lo que hacemos aquí, qué queremos de la vida.»</p> <p style="text-align: justify;">Yi-Fu Tuan es uno de los pensadores más influyentes en la actualidad y, sin embargo, pocas personas han oído hablar de él. Con una voz crítica pero sosegada, marcada por el desarraigo del exilio, ha renovado el campo de la geografía suscitando la reflexión sobre cuestiones como la función de los paisajes simbólicos, la estética geográfica y la fantasía cultural, y la tensión primaria entre el cosmos y el hogar.</p> <p style="text-align: justify;">Su trabajo rompe las barreras académicas tradicionales para hilar un pensamiento inédito y extremadamente sutil, a partir de disciplinas tan diversas como la filosofía, la psicología, la planificación urbana, el paisajismo y la antropología. El autor ha dedicado toda su vida a indagar cómo los seres humanos moldeamos las realidades personales y culturales y cómo este proceso refleja, a su vez, nuestras ideas individuales y colectivas de lo que una buena vida debe ser. En este sentido, su autobiografía constituye una incisiva meditación sobre las luces y las sombras de su propia trayectoria vital en búsqueda de esa buena vida. Así la narración traza su difícil infancia en China durante los convulsos años 30 y la huida por la infame carretera birmana ante la agresión japonesa, la relación con su padre, diplómatico de carrera, no exenta de equívocos y tensiones, su periplo por distintas universidades anglosajonas y la gestación de una originalísima visión propia del mundo. También aborda con lucidez su compleja inserción en la sociedad estadounidense actual en la que, tal y como afirma, a pesar de llevar cuarenta años en el país todavía se siente como un invitado...</p> </span></div>
<div align="justify"><span class="llista_autor"> <p style="text-align: justify;">«Elegí la geografía porque siempre me he preguntado, acaso hasta la obsesión, sobre el significado de la existencia: quiero saber qué es lo que hacemos aquí, qué queremos de la vida.»</p> <p style="text-align: justify;">Yi-Fu Tuan es uno de los pensadores más influyentes en la actualidad y, sin embargo, pocas personas han oído hablar de él. Con una voz crítica pero sosegada, marcada por el desarraigo del exilio, ha renovado el campo de la geografía suscitando la reflexión sobre cuestiones como la función de los paisajes simbólicos, la estética geográfica y la fantasía cultural, y la tensión primaria entre el cosmos y el hogar.</p> <p style="text-align: justify;">Su trabajo rompe las barreras académicas tradicionales para hilar un pensamiento inédito y extremadamente sutil, a partir de disciplinas tan diversas como la filosofía, la psicología, la planificación urbana, el paisajismo y la antropología. El autor ha dedicado toda su vida a indagar cómo los seres humanos moldeamos las realidades personales y culturales y cómo este proceso refleja, a su vez, nuestras ideas individuales y colectivas de lo que una buena vida debe ser. En este sentido, su autobiografía constituye una incisiva meditación sobre las luces y las sombras de su propia trayectoria vital en búsqueda de esa buena vida. Así la narración traza su difícil infancia en China durante los convulsos años 30 y la huida por la infame carretera birmana ante la agresión japonesa, la relación con su padre, diplómatico de carrera, no exenta de equívocos y tensiones, su periplo por distintas universidades anglosajonas y la gestación de una originalísima visión propia del mundo. También aborda con lucidez su compleja inserción en la sociedad estadounidense actual en la que, tal y como afirma, a pesar de llevar cuarenta años en el país todavía se siente como un invitado...</p> </span></div> -
 <p>Este libro es una toma de posición, expresada en varios momentos, sobre la implicación de los intelectuales y los artistas en la vida social y política durante las últimas décadas; sobre sus giros, desplazamientos y vicisitudes, desde las «torres de marfil» a las ardientes militancias, desde las posiciones de extrema derecha a las de la izquierda subversiva y armada. Así se replantea, entre otras muchas, la cuestión que Cervantes puso en los labios de don Quijote durante su Discurso de las Armas y las Letras. Muy especialmente se recupera la cuestión de la Utopía, concebida no como la reclamación de lo imposible –noción ésta que se trata de dilucidar– sino como posibilitación, por medio de la teoría y la praxis revolucionarias, de lo interesadamente imposibilitado por los sistemas del Poder. Sector fuerte del libro es la crítica que contiene a los intelectuales «políticamente correctos» y que ha sido acogida por varias revistas de Literatura desde que su autor la comunicó a modo de conferencia en la Semana de Filosofía de Pontevedra (Aula Castelao), bajo el título <em>Los intelectuales y la práctica</em></p>
<p>Este libro es una toma de posición, expresada en varios momentos, sobre la implicación de los intelectuales y los artistas en la vida social y política durante las últimas décadas; sobre sus giros, desplazamientos y vicisitudes, desde las «torres de marfil» a las ardientes militancias, desde las posiciones de extrema derecha a las de la izquierda subversiva y armada. Así se replantea, entre otras muchas, la cuestión que Cervantes puso en los labios de don Quijote durante su Discurso de las Armas y las Letras. Muy especialmente se recupera la cuestión de la Utopía, concebida no como la reclamación de lo imposible –noción ésta que se trata de dilucidar– sino como posibilitación, por medio de la teoría y la praxis revolucionarias, de lo interesadamente imposibilitado por los sistemas del Poder. Sector fuerte del libro es la crítica que contiene a los intelectuales «políticamente correctos» y que ha sido acogida por varias revistas de Literatura desde que su autor la comunicó a modo de conferencia en la Semana de Filosofía de Pontevedra (Aula Castelao), bajo el título <em>Los intelectuales y la práctica</em></p> -
 <p>El libro parte de la relación entre filosofía y política en la obra de Heidegger, relación que tiene su momento culminante en la adscripción del filósofo al nacionalsocialismo en 1933. En contra de algunas tesis comúnmente aceptadas, según las cuales el pensar de Heidegger poco o nada tendría que ver con sus posiciones políticas, la autora parte de un presupuesto contrario: si ya es difícil para cualquier pensador mantener una ruptura ente sus posiciones teóricas y las políticas, en un autor como Heidegger que hace del «existir fáctico» el motivo de su pensar, eso es imposible. No se trata sin embargo de juzgarle, ni al hombre ni a la obra. Dado que el decenio de los 30 es uno de los más difíciles y a la vez de los más productivos, el libro trata de desbrozar un recorrido semi-oculto que nos lleva desde las posiciones cercanas a la dogmática católica de los primeros años, hasta el pensar de la poesía como lenguaje próximo al filosofar en los textos del final del decenio. El estudio abarca las obras escritas y las Lecciones pronunciadas durante los años 30, desde finales de los 20 hasta principios de los 40; es testigo de los entusiasmos y las crisis y muestra cómo los nuevos motivos se superponen a los antiguos de tal modo que, al igual que un inmenso collage, tachan, restauran y recubren las viejas posiciones. Curan las heridas y en suma, invitan al silencio y al olvido.</p>
<p>El libro parte de la relación entre filosofía y política en la obra de Heidegger, relación que tiene su momento culminante en la adscripción del filósofo al nacionalsocialismo en 1933. En contra de algunas tesis comúnmente aceptadas, según las cuales el pensar de Heidegger poco o nada tendría que ver con sus posiciones políticas, la autora parte de un presupuesto contrario: si ya es difícil para cualquier pensador mantener una ruptura ente sus posiciones teóricas y las políticas, en un autor como Heidegger que hace del «existir fáctico» el motivo de su pensar, eso es imposible. No se trata sin embargo de juzgarle, ni al hombre ni a la obra. Dado que el decenio de los 30 es uno de los más difíciles y a la vez de los más productivos, el libro trata de desbrozar un recorrido semi-oculto que nos lleva desde las posiciones cercanas a la dogmática católica de los primeros años, hasta el pensar de la poesía como lenguaje próximo al filosofar en los textos del final del decenio. El estudio abarca las obras escritas y las Lecciones pronunciadas durante los años 30, desde finales de los 20 hasta principios de los 40; es testigo de los entusiasmos y las crisis y muestra cómo los nuevos motivos se superponen a los antiguos de tal modo que, al igual que un inmenso collage, tachan, restauran y recubren las viejas posiciones. Curan las heridas y en suma, invitan al silencio y al olvido.</p>